La relatividad general establece que la gravitación es una consecuencia de la geometría del espacio/tiempo –esto es, de la forma de medir las distancias entre sucesos que ocurren en el universo–, y esta geometría, a su vez, viene determinada por el contenido en materia o energía, según describen las ecuaciones que Einstein tan fatigosamente acabó de descubrir en noviembre de 1915. Ahora bien, una cosa es tener las ecuaciones y otra muy distinta saber resolverlas. Y Einstein no sabía. Para la explicación del movimiento del perihelio de Mercurio o la curvatura de la luz, Einstein había logrado una resolución aproximada correspondiente a una distribución sencilla de materia, suficiente para sus propósitos. El caso correspondía a un cuerpo sin rotación ni carga y con simetría esférica –para efectos de aproximación, es asimilable al Sol y otras estrellas–.
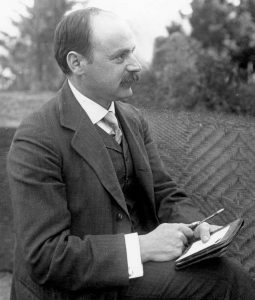
Casi a la par que Einstein hacía esos cálculos, Karl Schwarzschild, director del observatorio astronómico de Postdam, logró dar con una solución exacta para ese caso. A finales de 1915, Einstein recibía la solución de Schwarzschild con alborozo: «Nunca pensé que se pudiera formular la solución exacta del problema de forma tan simple. Me gustó mucho el tratamiento matemático que le ha dado al asunto. El jueves presentaré el trabajo a la Academia con unas pocas líneas mías a manera de introducción». Schwarzschild estaba entonces en el frente ruso donde servía en artillería como voluntario desde el inicio de la primera guerra mundial: «Como ve, la guerra me trata con amabilidad, porque a pesar de la dureza del fuego de las baterías, me ha permitido una escapada por el territorio de sus ideas». Fue una escapada corta, porque a consecuencia de una rara enfermedad contraída en el frente, Schwarzschild murió en mayo de 1916.
A pesar de su regocijo inicial, la solución de Schwarzschild no acabó de gustar a Einstein; tenía unas implicaciones físicas tan raras que el padre de la relatividad pensó que nunca podrían darse en el universo. Hoy estamos convencidos de que Einstein se equivocó.
La solución de Schwarzschild describía de manera exacta cómo se curva el espacio dentro y fuera de un cuerpo celeste esférico, inmóvil, sin carga eléctrica y homogéneo –una especie de estrella idealizada–. Lo que incomodaba a Einstein fue lo siguiente: hay un radio crítico para estrellas con una determinada cantidad de materia, que Schwarzschild calculó de manera exacta y que ahora lleva su nombre, de manera que, si el radio de la estrella es más pequeño que el crítico, entonces la curvatura del espacio/tiempo parece hacerse infinita tanto en el centro de la estrella como en los puntos situados a la distancia marcada por el radio de Schwarzschild. Más adelante se mostraría que esto último es evitable –era consecuencia del punto de observación que Schwarzschild había elegido para describir la solución–, pero no así lo que ocurre en el centro de la estrella. Para una estrella que por colapso gravitatorio se contraiga lo suficiente –por ejemplo, si toda la masa solar se contrajera en un radio menor que tres quilómetros, o la de la Tierra en un radio menor que un centímetro–, el radio de Schwarzschild establece una frontera, una especie de membrana semipermeable, que permite entrar pero impide salir a nada de lo que haya entrado, ya sea materia o energía. Así, la luz o cualquier otro tipo de onda electromagnética que se haya acercado más allá de esa frontera no puede regresar: el radio de Schwarzschild marca un horizonte fuera del cual no se puede ver lo que ocurre en el interior; a la esfera determinada por el radio de Schwarzschild se le llama por eso «horizonte de sucesos». Pero hay algo más sorprendente todavía, la solución de Schwarzschild nos dice que, salvo el centro, no hay nada dentro de ese horizonte de sucesos, pues todo lo que lo traspasa se dirige inexorablemente a ese centro, pero no sabemos lo que ocurre cuando lo alcanza pues en el centro la solución se ha vuelto loca y es incapaz ya de darnos ninguna explicación de lo que allí sucede. Es natural que esta situación no le gustara a Einstein, pues aunque la teoría de la relatividad general es capaz de explicar lo que ocurre fuera y dentro del horizonte, se muestra impotente para dar cuenta de lo que sucede en el centro.
Andando el tiempo, a estos nuevos personajes del cosmos se les llamó «agujeros negros», y tan incómodo se mostró Einstein con ellos que varias veces creyó, erróneamente, haber demostrado que su existencia era físicamente imposible.
La relatividad general de Einstein estuvo varias décadas fuera de la corriente principal de la física del siglo XX, eclipsada por el ímpetu de la física cuántica, la física de partículas y altas energías, y sus aplicaciones a la energía y al armamento nuclear. Hasta casi una década después de concluida la segunda guerra mundial no se retomó su desarrollo, tanto en occidente como en la Unión Soviética; el estímulo provino, aunque no solamente, de las aportaciones de la teoría de Einstein al desarrollo cosmológico. Los agujeros negros se convirtieron entonces en protagonistas de buena parte de los estudios y resultados. Su carácter exótico, lo sugerente del nombre con que John Wheeler los bautizó en 1968, y su inclusión en series de culto de la ciencia ficción, como Star Trek –iniciada en 1966–, hicieron entrar a los agujeros negros en el imaginario colectivo de la humanidad.
Como ha ocurrido con muchísimos otros objetos físicos –ondas electromagnéticas, antimateria, etc.–, los agujeros negros comenzaron siendo un objeto matemático, un fruto más de las ecuaciones que rigen los modelos científicos de la naturaleza. Esas ecuaciones, su tratamiento matemático y su posterior interpretación física sugirieron la posible existencia real de tales objetos –además de su etérea y platónica existencia matemática–. En muchos casos, la búsqueda de esos objetos ha supuesto un importante impulso para la física experimental, la tecnología o la astronomía de observación. Tal es el caso de los agujeros negros. Primero fueron estudiados teóricamente por físicos interesados en la relatividad general, astrofísicos y, también, expertos en mecánica cuántica; el interés de estos últimos por los agujeros negros deviene de que pronto se acabó teniendo la seguridad de que será necesaria una teoría cuántica de la gravedad para entender qué ocurre en el centro de un agujero negro –por teoría cuántica de la gravedad se entiende la combinación de mecánica cuántica y gravedad que los físicos aún hoy tratan de desarrollar, sin que el éxito les haya sonreído todavía–. Pero, después, los agujeros negros fueron buscados en el firmamento por astrónomos y cosmólogos, usando no sólo telescopios ópticos, sino también de rayos X, radiotelescopios y otras técnicas de observación desarrolladas desde mediados del siglo XX.

No hay por tanto que olvidar que los agujeros negros son hoy por hoy objetos mayormente teóricos, fruto además de unas teorías que encuentran sus límites precisamente con ellos, por lo que no será extraño que propiedades que damos ahora por establecidas tengan que ser modificadas conforme se vaya desarrollando la gravedad cuántica, o para adaptarse a los datos observacionales. A pesar de que sólo hay evidencias indirectas de la existencia de agujeros negros –evidencias muy sólidas, que incluso incluyen fotografías de los gases en el borde del horizonte de sucesos de algunos agujeros negros, pero no cien por cien concluyentes–, la mayor parte de cosmólogos, astrofísicos y físicos teóricos están convencidos de que son objetos reales que, además, tienen influencia significativa en el desarrollo de las galaxias y el destino final del universo. Aunque quizá no convenga olvidar la demoledora frase del astrofísico ruso Lev Landau: «Los cosmólogos con frecuencia se equivocan, pero nunca dudan».
Referencias
Antonio J. Durán, El universo sobre nosotros, Crítica, Barcelona, 2015.


2 comentarios en “Descubriendo los agujeros negros”
Muy interesante, muy bien redactado y comprensible para alguien ajeno a la materia.
Muy interesante.