La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y en constante expansión. Según datos de Eurostat correspondientes a 2022, más de la mitad de los adultos europeos presentaba sobrepeso y un tercio de ellos se clasificaba como obesos. Esta tendencia continúa en ascenso a nivel global. La obesidad se asocia con múltiples comorbilidades, entre ellas la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y varios tipos de cáncer. Durante décadas, el tratamiento se enfocó casi exclusivamente en modificaciones del estilo de vida, como la dieta y el ejercicio. Sin embargo, para muchas personas, estas intervenciones no resultan sostenibles a largo plazo, lo que con frecuencia conduce a la frustración y el abandono del tratamiento. El reconocimiento institucional de la obesidad como una enfermedad llegó de forma tardía: no fue sino hasta finales de los años noventa y principios de los 2000 cuando las principales organizaciones de salud adoptaron esta perspectiva, abriendo así el camino a un enfoque más integral y científico del problema, y a la aparición de nuevas herramientas farmacológicas. La obesidad representa, sin duda, uno de los mayores desafíos de salud pública de nuestro tiempo.
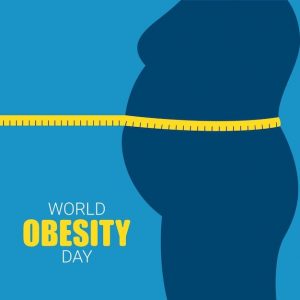 El 5 marzo de 2025, un día después de la celebración del Día Mundial de la Obesidad, la revista Nature publicó un estudio pionero titulado “Prohormone cleavage prediction uncovers a non-incretin anti-obesity peptide” (“La predicción del procesamiento de prohormonas revela un péptido antiobesidad no relacionado con incretinas”), en el que se describe una nueva clase de péptidos —pequeñas proteínas— capaces de revertir el exceso de peso en modelos animales. Desarrollados con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, estos compuestos actúan directamente sobre un receptor —una molécula que actúa como antena— en el cerebro, fuera de las rutas metabólicas clásicas tradicionalmente asociadas al tratamiento de la obesidad [1]. Lejos de tratarse de un hallazgo aislado, este avance forma parte de una transformación científica más amplia, que conecta disciplinas tan diversas como la química, la biomedicina, la biodiversidad, la sociología, la ética y las políticas públicas.
El 5 marzo de 2025, un día después de la celebración del Día Mundial de la Obesidad, la revista Nature publicó un estudio pionero titulado “Prohormone cleavage prediction uncovers a non-incretin anti-obesity peptide” (“La predicción del procesamiento de prohormonas revela un péptido antiobesidad no relacionado con incretinas”), en el que se describe una nueva clase de péptidos —pequeñas proteínas— capaces de revertir el exceso de peso en modelos animales. Desarrollados con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, estos compuestos actúan directamente sobre un receptor —una molécula que actúa como antena— en el cerebro, fuera de las rutas metabólicas clásicas tradicionalmente asociadas al tratamiento de la obesidad [1]. Lejos de tratarse de un hallazgo aislado, este avance forma parte de una transformación científica más amplia, que conecta disciplinas tan diversas como la química, la biomedicina, la biodiversidad, la sociología, la ética y las políticas públicas.
Comprender el impacto de los nuevos fármacos contra la obesidad requiere examinar el papel clave que juegan ciertas señales hormonales en la regulación del apetito y el metabolismo. Uno de los mecanismos más importantes es el llamado efecto incretina, que describe cómo el cuerpo libera más insulina cuando el azúcar es ingerido por vía oral, en comparación con la administración intravenosa. Este efecto se debe principalmente a dos hormonas intestinales: el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP). Ambas no solo estimulan la secreción de insulina, sino que también modulan la saciedad y la ingesta de alimentos, convirtiéndose así en dianas terapéuticas clave tanto para la diabetes tipo 2 como para la obesidad.
 Paradójicamente, el origen de esta revolución farmacológica se remonta a una criatura poco común: el monstruo de Gila, un lagarto venenoso del suroeste de Estados Unidos. En la década de 1990, los científicos descubrieron en su saliva un péptido llamado exendina-4, similar al GLP-1 humano, pero más resistente a la degradación. Este hallazgo dio lugar al desarrollo de exenatida (Bietta®), uno de los primeros fármacos basados en GLP-1 para la diabetes. Con el tiempo, se diseñaron y sintetizaron análogos de acción prolongada como la semaglutida, que permite una administración semanal y ha demostrado ser eficaz no solo para controlar la glucemia, sino también para promover una pérdida de peso significativa. Inicialmente aprobada como tratamiento para la diabetes bajo el nombre de Ozempic®, la semaglutida cobró notoriedad por su capacidad para inducir una reducción de peso de hasta un 15% en promedio. En 2021, una formulación de mayor dosis fue autorizada específicamente para tratar la obesidad con el nombre de Wegovy®, marcando un punto de inflexión en la medicina metabólica.
Paradójicamente, el origen de esta revolución farmacológica se remonta a una criatura poco común: el monstruo de Gila, un lagarto venenoso del suroeste de Estados Unidos. En la década de 1990, los científicos descubrieron en su saliva un péptido llamado exendina-4, similar al GLP-1 humano, pero más resistente a la degradación. Este hallazgo dio lugar al desarrollo de exenatida (Bietta®), uno de los primeros fármacos basados en GLP-1 para la diabetes. Con el tiempo, se diseñaron y sintetizaron análogos de acción prolongada como la semaglutida, que permite una administración semanal y ha demostrado ser eficaz no solo para controlar la glucemia, sino también para promover una pérdida de peso significativa. Inicialmente aprobada como tratamiento para la diabetes bajo el nombre de Ozempic®, la semaglutida cobró notoriedad por su capacidad para inducir una reducción de peso de hasta un 15% en promedio. En 2021, una formulación de mayor dosis fue autorizada específicamente para tratar la obesidad con el nombre de Wegovy®, marcando un punto de inflexión en la medicina metabólica.
Aunque la semaglutida marcó un antes y un después, pronto llegaron nuevas moléculas sintéticas con resultados aún más sorprendentes. Fármacos que actúan simultáneamente sobre los receptores de GLP-1 y GIP, como tirzepatida (Mounjaro® o Zepbound®), han logrado reducciones de peso superiores al 20% del peso corporal, mientras que otros agentes más recientes, que también activan el receptor del glucagón, como retatrutida (en fase experimental) han alcanzado pérdidas cercanas al 24%, comparables a las obtenidas con cirugía bariátrica. Este enfoque multirreceptor no solo potencia el efecto saciante, sino que también regula la sensibilidad a la insulina y el gasto energético, abriendo una nueva etapa en la farmacología de la obesidad [2].
 Para que resulten eficaces, los fármacos basados en péptidos como la semaglutida deben administrarse por vía inyectable. Sin embargo, este método no resulta atractivo para muchos pacientes y puede suponer una barrera logística significativa, especialmente en entornos con recursos sanitarios limitados. Por ello, uno de los principales retos ha sido el desarrollo de moléculas pequeñas no peptídicas que actúen de la misma manera. Alcanzar este objetivo —largamente buscado por la industria farmacéutica— ha implicado superar complejos desafíos relacionados con el diseño molecular, la síntesis química y la estabilidad del compuesto.
Para que resulten eficaces, los fármacos basados en péptidos como la semaglutida deben administrarse por vía inyectable. Sin embargo, este método no resulta atractivo para muchos pacientes y puede suponer una barrera logística significativa, especialmente en entornos con recursos sanitarios limitados. Por ello, uno de los principales retos ha sido el desarrollo de moléculas pequeñas no peptídicas que actúen de la misma manera. Alcanzar este objetivo —largamente buscado por la industria farmacéutica— ha implicado superar complejos desafíos relacionados con el diseño molecular, la síntesis química y la estabilidad del compuesto.
Un caso emblemático es el de LY3502970 (orforglipron), una molécula activa por vía oral sobre el receptor GLP-1, obtenida mediante una sofisticada secuencia de 28 transformaciones químicas [3]. Este hito no solo evidencia el alto grado de refinamiento alcanzado por la química médica contemporánea, sino también una creciente sensibilidad hacia factores como el impacto ambiental, la seguridad en los procesos de fabricación y la viabilidad de producción a gran escala. La disponibilidad de tratamientos orales que sean estables, eficaces y accesibles tiene el potencial de ampliar significativamente el alcance terapéutico, sobre todo en contextos donde las inyecciones suponen una limitación o donde el almacenamiento en frío no está garantizado.
Fuera del laboratorio, estos avances han comenzado a transformar la percepción pública de la obesidad. El uso creciente de medicamentos para el control del peso ha ayudado a consolidar la visión de la obesidad como una enfermedad crónica, más allá de mitos morales o ideas erróneas sobre la fuerza de voluntad. Hoy, millones de personas están accediendo a tratamientos que antes eran impensables, y la narrativa está evolucionando hacia una comprensión más amplia de la salud metabólica. Sin embargo, este giro cultural también plantea dilemas profundos. Con precios que oscilan entre los 180 y los 300 euros mensuales, y sin cobertura por el sistema público de salud, estas terapias están, por ahora, al alcance de unos pocos, lo que amenaza con agravar las desigualdades sanitarias. Los sistemas de salud deben ahora decidir si estos medicamentos deben ser financiados públicamente, y bajo qué criterios. ¿Debería priorizarse a personas con obesidad severa y enfermedades asociadas? ¿Vale la pena asumir el costo de por vida si se logran evitar futuras complicaciones? Algunos expertos advierten que una excesiva confianza en las soluciones farmacológicas podría desviar recursos y atención de las estrategias preventivas: educación alimentaria, promoción de la actividad física y regulación del entorno obesogénico.
El avance de los medicamentos contra la obesidad representa una de las innovaciones más prometedoras de la medicina actual. Estas terapias ofrecen esperanza real a millones de personas, rompen con estigmas arraigados y abren nuevas posibilidades en el tratamiento de enfermedades metabólicas. Pero también nos obligan a repensar prioridades, garantizar el acceso equitativo y evitar que esta revolución científica se convierta en una solución exclusiva para unos pocos. La eficacia clínica, por sí sola, no basta. El verdadero reto es integrar estas terapias en una estrategia global, justa y sostenible. Estamos ante una oportunidad histórica. El futuro de la lucha contra la obesidad dependerá no solo de la ciencia, sino de nuestra capacidad colectiva para tomar decisiones éticas, inclusivas y con visión de largo plazo.
Referencias
[1] L. Coassolo et al. Prohormone cleavage prediction uncovers a non-incretin anti-obesity peptide. Nature 2025, https://doi.org/10.1038/s41586-025-08683-y
[2] G. Guglielmi. Will the weight-loss drugs being tested in 2025 beat Ozempic? Nature 2025, 638, 591-592. https://www.nature.com/articles/d41586-025-00376-w
[3] D. A. Griffith et al. A Small-Molecule Oral Agonist of the Human Glucagon-like Peptide‑1 Receptor. Journal of Medicinal Chemistry 2022, 65, 8208-8226, https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.1c01856


1 comentario en “Una nueva era contra la obesidad: entre la revolución científica y el desafío social”
Como médica de atención primaria, agradezco artículos que aborden la obesidad desde una perspectiva científica y alejada del estigma. Es una enfermedad que tratamos a diario y que sigue cargando con prejuicios que dificultan tanto el diagnóstico como el seguimiento.
Los avances farmacológicos son sin duda prometedores, pero también nos obligan a repensar el acceso, la equidad y el papel de la prevención. No podemos permitir que esta revolución terapéutica quede solo al alcance de unos pocos. Gracias por poner el foco en un tema tan relevante.