Vimos en la primera parte de esta entrada, que los primeros cálculos de la edad de la Tierra –propuestos en los siglos XVII y XVIII- tuvieron argumentos más teológicos que científicos.
 Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII se empezaron a usar cuestiones físicas además de bíblicas para establecer la edad de la Tierra. Por las excavaciones mineras, se sabía entonces que la Tierra parece calentarse conforme uno se adentra en su interior, por lo que se suponía que pudo haber estado fundida en su formación y se había enfriado lentamente a lo largo de los siglos. Con esa idea en mente, el conde de Buffon experimentó la forma en que se enfriaban pequeñas bolas de materiales terrosos y concluyó que la Tierra tenía de 75.000 y 168.000 años.
Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII se empezaron a usar cuestiones físicas además de bíblicas para establecer la edad de la Tierra. Por las excavaciones mineras, se sabía entonces que la Tierra parece calentarse conforme uno se adentra en su interior, por lo que se suponía que pudo haber estado fundida en su formación y se había enfriado lentamente a lo largo de los siglos. Con esa idea en mente, el conde de Buffon experimentó la forma en que se enfriaban pequeñas bolas de materiales terrosos y concluyó que la Tierra tenía de 75.000 y 168.000 años.
 Conforme a lo largo del siglo XIX los estudios sobre el calor fueron avanzando hasta llegar a comprender que era una forma de energía, el interés por la edad de la Tierra se trasladó también al Sol, fuente natural de calor. No se sabía entonces qué producía la ingente cantidad de calor que irradia el Sol, pero se sospechaba que no era la simple combustión porque eso implicaría que el Sol se consumiría en apenas unos pocos miles de años, insuficientes siquiera para dar cuenta de las estimaciones bíblicas para la edad de la Tierra. Helmholtz razonó que el calor podía estar producido por contracción gravitatoria; la presión que los materiales internos del Sol sufrían por las capas más externas sería tan grande que fundiría esos materiales produciendo enormes cantidades de calor durante periodos que se estimaron en varias decenas de millones de años.
Conforme a lo largo del siglo XIX los estudios sobre el calor fueron avanzando hasta llegar a comprender que era una forma de energía, el interés por la edad de la Tierra se trasladó también al Sol, fuente natural de calor. No se sabía entonces qué producía la ingente cantidad de calor que irradia el Sol, pero se sospechaba que no era la simple combustión porque eso implicaría que el Sol se consumiría en apenas unos pocos miles de años, insuficientes siquiera para dar cuenta de las estimaciones bíblicas para la edad de la Tierra. Helmholtz razonó que el calor podía estar producido por contracción gravitatoria; la presión que los materiales internos del Sol sufrían por las capas más externas sería tan grande que fundiría esos materiales produciendo enormes cantidades de calor durante periodos que se estimaron en varias decenas de millones de años.

El desarrollo de la geología producido a lo largo del siglo XIX empezó a explicar que las formas del paisaje terrestre se debían a procesos sucesivos de formación de rocas y desgaste posterior por erosión, actuando en ambos procesos diversos agentes –calor y presión en el primero, agua y viento en el segundo, entre otros– y de forma más o menos uniforme en el tiempo, y con o sin –sobre esto no había consenso– episodios catastróficos.  James Hutton (1726-1797) fue el pionero, aunque la obra que tuvo más influencia fueron los Principios de geología de Charles Lyell (1797-1875), un ejemplar de los cuales fue fiel compañero de Darwin en su viaje iniciático a bordo del Beagle. Ahora bien, para que los agentes geológicos pudieran explicar las formaciones terrestres, se necesitaban enormes periodos de tiempo; este tiempo geológico –o «tiempo profundo», como también se le conocía– obligaba a la Tierra a tener no decenas sino cientos de millones de años, o incluso más.
James Hutton (1726-1797) fue el pionero, aunque la obra que tuvo más influencia fueron los Principios de geología de Charles Lyell (1797-1875), un ejemplar de los cuales fue fiel compañero de Darwin en su viaje iniciático a bordo del Beagle. Ahora bien, para que los agentes geológicos pudieran explicar las formaciones terrestres, se necesitaban enormes periodos de tiempo; este tiempo geológico –o «tiempo profundo», como también se le conocía– obligaba a la Tierra a tener no decenas sino cientos de millones de años, o incluso más.
Además, con la publicación en 1859 de El origen de las especies, la evolución por selección natural añadió un nuevo elemento científico que necesitaba de un tiempo profundo: para explicar la increíble variedad de especies que poblaban la Tierra, así como de las otras que la habían poblado y se habían extinguido, el darwinismo necesitaba de enormes periodos de tiempo, dado que la evolución actuaba en una forma extremadamente pausada. Darwin mismo había estimado para algunas formaciones geológicas edades de hasta 300 millones de años.
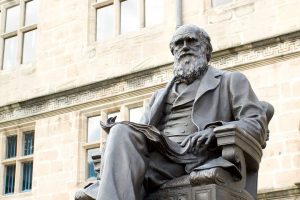
Las extensiones del tiempo geológico son realmente inconcebibles para la imaginación humana, acostumbrada a medir el tiempo en horas, días o años. Engañados por su espectacularidad, accidentes geológicos como el cañón del río Colorado nos parece que debieron de existir desde siempre, cuando basta para su formación unos pocos millones de años si el río erosiona una o dos décimas de milímetro por metro cuadrado cada año. El cañón del Colorado es, en realidad, poco más antiguo que la especie humana: la mayor parte se formó en apenas cuatro millones de años, cuando la apertura del golfo de California hace cinco y medio permitió bajar el nivel de sus aguas. ¿Y qué decir de algo tan sublime e inabarcable como un océano? Pensemos en el Atlántico; hoy sabemos que la dorsal mesoatlántica separa Europa y África de América a razón de unos dos centímetros y medio al año. Lo que quiere decir que hace 500 años, cuando Colón descubrió América, tuvo que recorrer 7’5 metros menos de océano. Hace 15.000 años, cuando los primeros pobladores humanos llegaron allí, el Atlántico tenía 375 metros menos de anchura, mientras que cuando el género homo apareció sobre la Tierra, hace 2’5 millones de años, tenía 62 quilómetros menos. Cuando el asteroide o cometa que acabó extinguiendo los dinosaurios se estrelló en el golfo de México, este estaba 1.600 quilómetros más cerca de Europa. Y hace doscientos millones de años ni siquiera había un mísero charco de agua al que llamar Atlántico. Y doscientos millones de años son, como quien dice, poco más que un trienio en el expediente laboral de la Tierra.

Las enormes extensiones del tiempo geológico de miles de millones de años y la ubicación de la humanidad como un brotecito apenas germinado del inmenso árbol evolutivo son potencialmente peligrosas para las religiones basadas en un Dios que creó el mundo para solaz del hombre: «Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen –reza el versículo 1.26 del Génesis–, como semejanza nuestra, y mande en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra»». Y por eso algunos fundamentalistas bíblicos, especialmente en Estados Unidos, quieren prohibir la enseñanza de todo aquello que nos ha permitido llegar a conocer la edad de la Tierra. Quizá nadie supo explicar tan bien y tan concentradamente ese peligro como Mark Twain, con su tersa y sarcástica prosa: «Si utilizáramos la torre Eiffel para representar la edad del mundo, la capa de pintura de la protuberancia que corona la cima representaría la porción que corresponde a la edad del hombre; y cualquiera se daría cuenta de que fue por esa capa por la que se construyó la torre. Imagino que se darían cuenta, ¿o no?».
 Lord Kelvin intervino también en la cuestión de la edad de la Tierra, buscando precisamente munición contra el darwinismo. Kelvin era un devoto cristiano –de los de asistencia diaria a los oficios–, y nunca vio con buenos ojos la teoría de Darwin. Siguiendo la idea de Helmholtz, Kelvin admitió que la edad del Sol podía ser de entre 20 a 400 millones de años –muy insuficiente en todo caso para que una ameba pudiera transformarse en un hombre–, cantidad que fue rebajando en estimaciones sucesivas hasta dejarla en el orden de las decenas de millones.
Lord Kelvin intervino también en la cuestión de la edad de la Tierra, buscando precisamente munición contra el darwinismo. Kelvin era un devoto cristiano –de los de asistencia diaria a los oficios–, y nunca vio con buenos ojos la teoría de Darwin. Siguiendo la idea de Helmholtz, Kelvin admitió que la edad del Sol podía ser de entre 20 a 400 millones de años –muy insuficiente en todo caso para que una ameba pudiera transformarse en un hombre–, cantidad que fue rebajando en estimaciones sucesivas hasta dejarla en el orden de las decenas de millones.
Ya fuera decenas o centenares de millones de años, eran insuficientes para explicar procesos geológicos o evolucionistas. Pero ni la física ni la química conocían a finales del siglo XIX ningún mecanismo de producción de energía que fuera más eficiente y longevo. El final de esta historia quedará pues para la tercera y última parte de esta entrada.
Referencias
Antonio J. Durán, El universo sobre nosotros, Crítica, Barcelona, 2015.

